Libros
Un adelanto de “Las tinieblas y el alba” de Ken Follett
En el Hay Festival 2021 -que va del 22 al 31 de enero- el conocido autor británico presenta su última novela, precuela de “Los pilares de la Tierra”. “Las tinieblas y el alba” arranca en el año 997, a finales de la Edad Oscura, cuando Inglaterra combate a los galeses por el oeste y a los vikingos por el este.

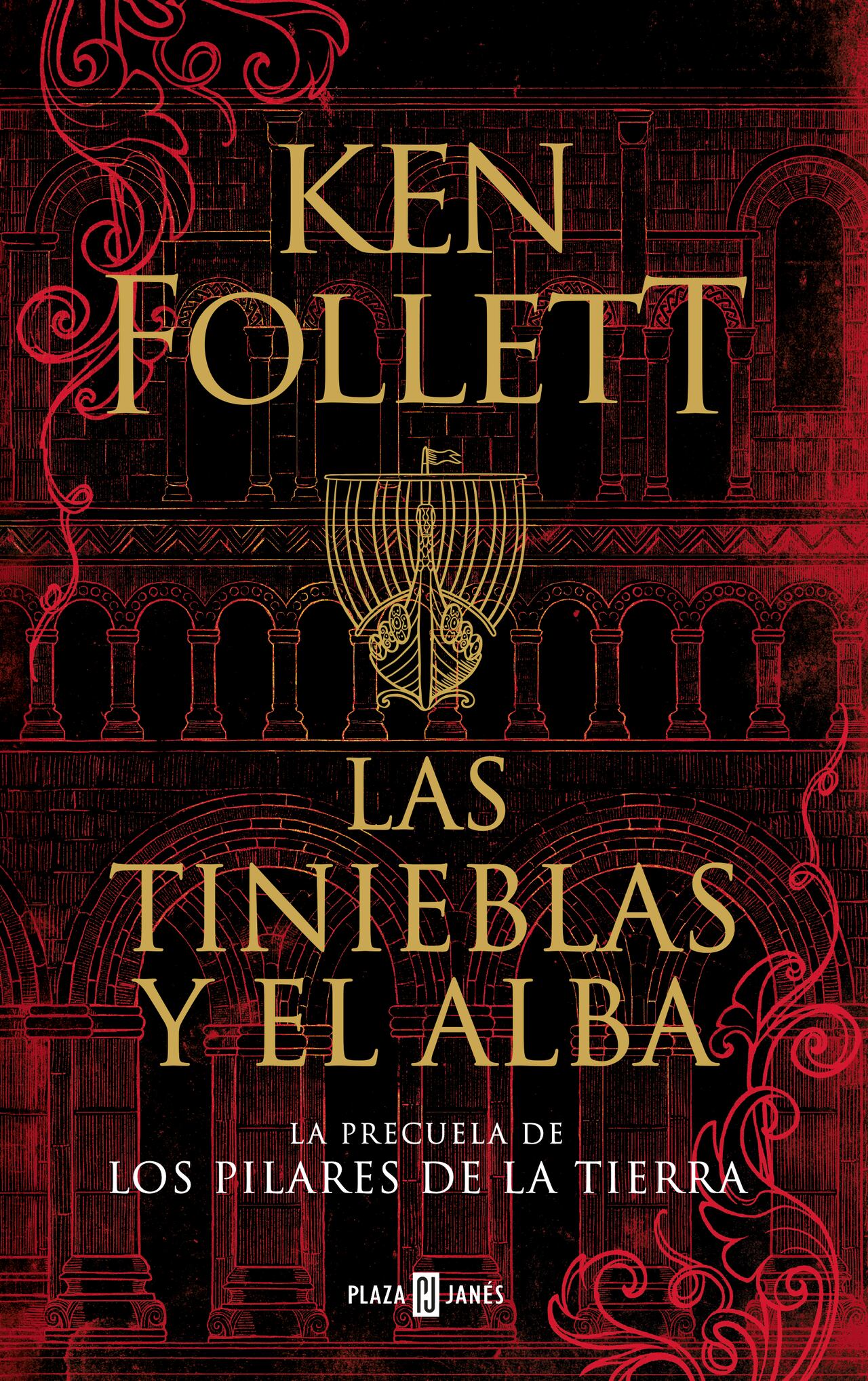
1
Jueves, 17 de junio de 997
Edgar había descubierto que era muy difícil permanecer en vela durante toda una noche, aunque fuese la noche más importante de su vida.
Había extendido su capa sobre la estera de juncos del suelo y en ese momento yacía tumbado sobre ella, vestido con la túnica de lana de color pardo que le llegaba hasta las rodillas y que era lo único que llevaba en verano, día y noche. En invierno se arrebujaba con la capa y se acostaba junto al fuego, pero en esas fechas hacía calor: apenas quedaba una semana para el solsticio de verano, el día de San Juan.
Edgar siempre sabía qué día era. La mayoría de la gente tenía que preguntárselo a los clérigos, que eran quienes se ocupaban de los calendarios. El hermano mayor de Edgar, Erman, le había dicho en cierta ocasión: «¿Cómo es que sabes cuándo es el día de Pascua?», y él le había respondido: «Porque es el primer domingo tras la primera luna llena después del 21 de marzo, evidentemente». Añadir la apostilla de «evidentemente» había sido un error, porque Erman le había dado un puñetazo en el estómago, castigándolo por su sarcasmo. De eso hacía algunos años, cuando Edgar era pequeño. Ahora ya era mayor; cumpliría los dieciocho tres días después de la festividad de San Juan. Sus hermanos ya no le daban puñetazos.
Lo más leído
Sacudió la cabeza. Aquellos pensamientos volátiles hacían que le entrara el sueño, y a punto estuvo de quedarse dormido, de modo que trató de ponerse lo más incómodo posible, apuntalándose sobre el puño para permanecer despierto.
Se preguntó cuánto tiempo más tendría que esperar aún.
Volvió la cabeza y miró alrededor, a la luz del fuego. Su casa era como casi todas las demás casas del pueblo de Combe: paredes hechas con tablones de madera de roble, una techumbre de paja y un suelo de tierra parcialmente cubierto con juncos de la ribera del río cercano. No había ventanas. En mitad del único espacio había un recuadro formado con piedras que rodeaba el hogar. Encima del fuego había un armazón de hierro triangular del que se podía colgar un puchero, y sus patas proyectaban sombras tentaculares sobre la parte inferior del techo. Por todas las paredes había clavijas de madera de las que colgaban prendas de ropa, utensilios de cocina y herramientas para la construcción de barcos.
Edgar no estaba seguro de cuánto tiempo había pasado, porque se había quedado adormilado, quizá más de una vez. Un rato antes había escuchado los ruidos propios del pueblo preparándose para la noche: las voces de un par de borrachos canturreando una tonada obscena, las amargas acusaciones de una disputa conyugal en una casa vecina, un portazo, los ladridos de un perro y, en algún lugar próximo, los sollozos de una mujer. Sin embargo, en ese momento no se oía más que la suave canción de cuna que entonaban las olas en una resguardada playa. Miró hacia la puerta, buscando alguna reveladora rendija de luz en sus bordes, pero solo vio oscuridad. Eso significaba que o bien la luna ya se había ocultado —por lo que era noche cerrada—, o bien el cielo estaba nublado, lo cual no le serviría de nada.
El resto de los miembros de su familia estaban desperdigados por la habitación, acostados cerca de las paredes, donde se respiraba menos humo. Padre y madre dormían dándose la espalda. A veces se despertaban en plena noche y se abrazaban, se hablaban en susurros y se movían al unísono, hasta que se separaban de pronto, jadeando; sin embargo, en ese instante se hallaban profundamente dormidos, acompañados por los ronquidos de padre. Erman, el hermano mayor, de veinte años, estaba tumbado cerca de Edgar, y Eadbald, el mediano, en el rincón. Edgar oía su respiración apacible y regular.
Por fin oyó el tañido de la campana de la iglesia.
Había un monasterio en las afueras del pueblo. Los monjes habían ideado un método para calcular las horas de noche: fabricaban velas graduadas que señalaban el tiempo a medida que iban consumiéndose. Una hora antes del alba, tocaban la campana y luego se levantaban para rezar el oficio de maitines.
Edgar permaneció inmóvil; puede que el sonido de la campana hubiese despertado a su madre, que tenía el sueño muy ligero. Dio tiempo a que esta volviera a sumirse en un profundo sueño y entonces Edgar se levantó.
Con gran sigilo, recogió del suelo su capa, sus zapatos y su cinto, donde llevaba envainado su puñal. Atravesó la estancia descalzo, esquivando el escaso mobiliario: una mesa, dos taburetes y un banco. La puerta se abrió sin hacer ruido, pues Edgar había engrasado las bisagras de madera el día anterior con una generosa cantidad de sebo de oveja.
Si algún miembro de su familia se despertaba en ese instante y le preguntaba qué hacía, le diría que iba afuera a orinar, rezando para que no se fijase en que llevaba los zapatos en la mano.
Eadbald soltó un gruñido y Edgar se quedó inmóvil. ¿Se habría despertado su hermano o simplemente había emitido aquel ruido en sueños? Imposible saberlo, pero Eadbald era el más pasivo de los tres, siempre reacio a crear conflictos, al igual que su madre. No armaría ningún alboroto.
Edgar salió de la casa y cerró la puerta a su espalda con sumo cuidado.
La luna había desaparecido, pero el cielo estaba sereno y la playa, cuajada de estrellas. Entre la casa y la marca de la pleamar había un pequeño astillero. Padre era constructor de barcos, y sus tres hijos trabajaban con él. Era un buen profesional y un mal comerciante, por lo que madre se encargaba de todas las decisiones relativas al dinero, en especial el difícil cálculo de saber qué precio pedir por algo tan complejo como una embarcación o una nave. Si algún cliente trataba de regatear, su padre siempre estaba dispuesto a ceder, pero su madre lo obligaba a mantenerse firme y a no dar su brazo a torcer.
Edgar miró al astillero mientras se ataba los cordones de los zapatos y se ceñía el cinto. Solo había un barco en construcción en esos momentos, una pequeña embarcación de remo para remontar el río. Junto a ella se apilaba una abundante y valiosa cantidad de madera, los troncos partidos por la mitad y en cuartos, listos para que les dieran forma y los amoldaran a las partes de un barco. Una vez al mes aproximadamente, la familia al completo se adentraba en el bosque y talaba un roble maduro. Empezaban su padre y Edgar, descargando hachazos de forma alterna con hachas de mango largo y arrancando una precisa cuña del tronco. Luego descansaban mientras Erman y Eadbald tomaban el relevo. Cuando el árbol caía al fin al suelo, lo cortaban en partes más pequeñas y luego enviaban la madera flotando río abajo hasta Combe. Tenían que pagar, por supuesto, pues el bosque pertenecía a Wigelm, el barón o thane, a quienes la mayoría de los habitantes de Combe pagaban su terrazgo, y este exigía doce peniques de plata por cada árbol.
Amén de la pila de madera, en el astillero había también un barril de brea, un rollo de cuerda y una piedra de afilar. Todo el material estaba custodiado por un mastín sujeto a unas cadenas llamado Grendel, negro y con el hocico gris, demasiado viejo para hacer algún daño a los ladrones pero capaz aún de dar la voz de alarma con sus ladridos. En ese momento Grendel estaba tranquilo, observando a Edgar con indiferencia y con la cabeza apoyada en las patas delanteras. Edgar se arrodilló junto a él y lo acarició.
—Adiós, viejo amigo —murmuró, y Grendel meneó la cola sin levantarse.
En el astillero había asimismo un barco ya terminado, y Edgar lo consideraba como propio; lo había construido él mismo a partir de un diseño original, basado en un barco vikingo. Lo cierto era que Edgar nunca había visto a ningún vikingo —no habían atacado el pueblo de Combe desde que él había nacido—, pero hacía dos años, los restos de una nave naufragada habían llegado a la orilla de la playa, vacía y renegrida por el fuego, con el mascarón de proa en forma de dragón medio destrozado, seguramente a consecuencia de una batalla. Edgar permaneció extasiado ante su belleza mutilada: las esbeltas curvas, la proa alargada y serpenteante y la elegancia del casco. Se había quedado tremendamente impresionado por la enorme quilla que, en saledizo, recorría la longitud de la nave y que —tal como descubrió después de pensarlo detenidamente— procuraba la estabilidad que permitía a los vikingos atravesar los mares. La embarcación de Edgar era una versión más rudimentaria, con dos remos y una vela pequeña y cuadrangular.
Edgar se sabía poseedor de un talento especial; ya era mejor constructor de barcos que sus hermanos mayores, y no tardaría demasiado en superar en pericia a su propio padre. Tenía un don intuitivo para determinar el modo de encajar distintas formas para componer una estructura estable. Unos años antes había oído por casualidad a padre decirle a madre: «Erman aprende despacio y Eadbald aprende rápido, pero es como si Edgar ya me entendiese antes incluso de que las palabras salgan de mi boca». Era verdad; había hombres capaces de tomar en sus manos un instrumento musical que no habían tocado en su vida, una flauta o una lira, y arrancarle una melodía apenas minutos después. Edgar poseía esa clase de instinto para los barcos, y también para las casas. De pronto decía: «Esa barca va a escorar a estribor», o bien: «Ese tejado va a tener goteras», y, efectivamente, siempre llevaba razón.
En esos momentos estaba soltando el amarre de su barca para empujarla por la playa. El chirrido del casco al arrastrarse por la arena se vio amortiguado por el sonido de las olas al romper en la orilla.
Lo sobresaltó una risa femenina. Bajo la luz de las estrellas vio a una mujer desnuda tumbada en la arena, y a un hombre recostado encima de ella. Seguramente Edgar los conocía a ambos, pero no podía ver con claridad sus rostros y desvió la vista rápidamente, pues no quería reconocerlos. Supuso que los había sorprendido en un encuentro ilícito; la mujer parecía joven y el hombre tal vez estaba casado. Los curas predicaban en contra de semejantes lances, pero la gente no siempre seguía las reglas. Edgar hizo caso omiso de la pareja y empujó su barca en el agua.
Echó la vista atrás para mirar a su casa, sintiendo una punzada de remordimiento, preguntándose si volvería a verla algún día. Era el único hogar que podía recordar. Sabía, porque se lo habían contado, que había nacido en otra localidad, Exeter, donde su padre había trabajado para un maestro constructor de barcos. Luego, la familia se había trasladado, cuando Edgar era aún un niño de pecho, y había establecido su nuevo hogar en Combe, donde su padre había inaugurado su propio negocio con un pedido para una barca de remos. Sin embargo, Edgar no recordaba nada de eso; aquel era el único hogar que conocía, e iba a abandonarlo para siempre.
Tenía suerte de haber encontrado empleo en otro lugar: el negocio se había resentido tras los renovados ataques vikingos en el sur de Inglaterra, cuando Edgar tenía nueve años. Tanto el comercio como la pesca eran actividades peligrosas cuando los invasores merodeaban cerca. Solo los más valientes compraban barcos.
A la luz de las estrellas, vio que en aquel instante había tres barcos en el puerto: dos arenqueros y un barco mercante de bandera franca. Varadas sobre la arena había un puñado de embarcaciones menores, costeras y fluviales. Edgar había ayudado a construir uno de los arenqueros, pero recordaba la época en que siempre había una docena o más de barcos atracados en el puerto.
Percibió la fresca brisa del viento del sudoeste, el viento predominante. Su barca contaba con una vela, pequeña, pues eran muy costosas: una mujer tardaba cuatro años largos en terminar de coser una vela completa para un barco de gran calado. Pese a ello, no merecía la pena desplegarla para la breve travesía por la bahía. Se dispuso a remar, algo que le requería muy poco esfuerzo. Edgar era robusto y muy musculoso, como un herrero, al igual que su padre y hermanos. Toda la jornada, seis días a la semana, trabajaban con el hacha, la barrena y la azuela, dando forma a las tracas de roble que componían el casco de los barcos. Era un trabajo duro y fortalecía a los hombres.
Sintió una dicha inmensa. Había conseguido irse de Combe sin ser visto e iba a reunirse con la mujer que amaba. Las estrellas brillaban con fuerza, la playa relucía con un blanco resplandeciente y, cuando sus remos quebraban la superficie del agua, la espuma rizada era como la melena de su amada cayéndole en cascada sobre los hombros.
Se llamaba Sungifu, aunque solían llamarla con el diminutivo de Sunni, y era una mujer excepcional en todos los sentidos.
Edgar observó el paisaje de la costa del pueblo, compuesto en su mayor parte por los cobertizos de los mercaderes y los pescadores: la forja de un hojalatero que hacía piezas inoxidables para barcos; la amplia atarazana en la que un cordelero tejía sus cuerdas, y el inmenso horno de un peguero que horneaba los troncos de madera de pino para producir el pegajoso líquido con que los constructores de barcos empecinaban sus naves para impermeabilizarlas. El pueblo siempre parecía más grande desde el agua; era el hogar de varios centenares de habitantes, cuyo medio de vida, ya fuese de forma directa o indirecta, era el mar.
Miró a través de la bahía hacia su destino. En la oscuridad no habría podido ver a Sunni aunque hubiese estado ahí, cosa que sabía que era imposible, puesto que habían acordado reunirse al despuntar el alba; sin embargo, no podía evitar mirar con anhelo al lugar donde ella no tardaría en aparecer.
Sunni tenía veintiún años, tres más que Edgar. Había llamado su atención un buen día que el chico estaba en la playa admirando el pecio vikingo. La conocía de vista, por supuesto —allí en el pueblo conocía a todo el mundo—, pero nunca se había fijado especialmente en ella ni recordaba nada sobre su familia. «¿Es que has llegado arrastrado hasta aquí con los restos del naufragio? —le había dicho ella—. Estabas tan quieto que te había tomado por un tablón de madera del barco naufragado.» Edgar se dio cuenta de que tenía que ser muy ingeniosa para que se le ocurriera decir tal cosa nada más verlo, que fuera eso lo primero que le había venido a la cabeza, y él le explicó lo que le fascinaba sobre la forma de la nave, seguro de que ella lo entendería. Estuvieron hablando una hora larga y él se enamoró de ella.
Luego Sunni le dijo que estaba casada, pero ya era demasiado tarde.
Su marido, Cyneric, tenía treinta años. Ella contaba catorce cuando se casó con él. Poseía un pequeño rebaño de vacas lecheras, y Sunni se encargaba de la vaquería. Era muy lista y ganaba mucho dinero para su marido. No tenían hijos.
Edgar había descubierto enseguida que Sunni odiaba a Cyneric. Cada noche, tras ordeñar a las vacas, él salía a una taberna llamada The Sailors y se emborrachaba. Mientras estaba ahí, Sunni podía escaparse al bosque y encontrarse con Edgar.
De ahora en adelante, en cambio, no tendrían que volver a esconderse nunca más. Ese día iban a escapar juntos o, para ser más precisos, iban a zarpar juntos. Edgar contaba con una oferta de empleo y con una casa en una aldea de pescadores a ochenta kilómetros de distancia, en la costa. Había tenido suerte de encontrar a un constructor de barcos que estuviese buscando gente. Edgar no tenía dinero; nunca tenía dinero. Madre decía que no le hacía ninguna falta, pero sus herramientas estaban en un armario en el interior de la barca. Empezarían una nueva vida.
En cuanto se diesen cuenta de que se habían ido, Cyneric se consideraría libre para casarse de nuevo, pues una esposa que se marchaba con otro hombre equivalía, en la práctica, a un divorcio: puede que a la Iglesia no le gustase, pero esa era la costumbre. Al cabo de unas semanas, dijo Sunni, Cyneric iría al campo y encontraría alguna familia pobre y desesperada con una hermosa hija de catorce años. Edgar se preguntó para qué querría aquel hombre una esposa: según Sunni, mostraba más bien un interés escaso por el sexo. «Quiere tener a alguien a quien dar órdenes y manejar a su antojo —le había dicho ella—. Mi problema fue que me hice mayor y empecé a odiarlo y a despreciarlo.»
Cyneric no saldría tras ellos, aunque averiguase dónde estaban, cosa poco probable, al menos por algún tiempo. «Y si nos equivocamos y Cyneric nos encuentra, le daré una paliza de muerte», había dicho Edgar. Por la expresión de Sunni, supo que a esta le parecía una amenaza estéril y estúpida, y él sabía que llevaba razón. A continuación, precipitadamente, añadió: «Pero lo más probable es que no lleguemos a ese extremo».
Alcanzó el lado opuesto de la bahía y luego atracó la barca en la playa y la amarró a una roca.
Oyó los cánticos de los monjes y sus oraciones. El monasterio estaba muy cerca, y la casa de Cyneric y Sunni, a unos pocos cientos de metros de este.
Se sentó en la arena, contemplando la oscuridad del mar y el cielo nocturno, pensando en Sunni. ¿Lograría escabullirse con la misma facilidad que él? ¿Y si Cyneric se despertaba y le impedía que se fuera? Tal vez habría una pelea; ella podía resultar herida. De pronto estuvo tentado de cambiar el plan, de irse de aquella playa y dirigirse a su casa a buscarla.
Reprimió aquel deseo con no poco esfuerzo. Ella se las apañaría mejor sola. Cyneric estaría durmiendo la mona y Sunni se levantaría con movimiento felino. Había planeado irse a la cama llevando al cuello su única joya, un medallón circular de plata con intrincados grabados colgado de un cordón de cuero. Llevaría aguja e hilo en su faltriquera, así como la diadema bordada de hilo que lucía en ocasiones especiales. Como Edgar, podía estar fuera de la casa en escasos y sigilosos segundos.
No tardaría en aparecer allí, con los ojos chispeantes de nervios y entusiasmo, su cuerpo ágil más que dispuesto para la aventura. Se abrazarían con fuerza y se besarían apasionadamente; luego ella se subiría a la barca, él la apartaría de la orilla y la empujaría con el remo hacia el agua y hacia la libertad. Remaría un poco más, mar adentro, y luego volvería a besarla, pensó. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que pudieran hacer el amor? Ella estaría igual de impaciente que él. Edgar remaría hasta rodear el cabo, arrojaría la piedra atada con la cuerda que utilizaba como ancla y podrían tumbarse en la cubierta, bajo la bancada; sería un poco embarazoso, pero ¿qué importaba eso? La barca se mecería con suavidad sobre las olas y sentirían la calidez del sol naciente sobre su piel desnuda.
Aunque tal vez fuese más prudente y sensato desplegar la vela y poner más distancia entre ellos y el pueblo antes de arriesgarse a que los detuviesen. Él pretendía estar bien lejos de allí para cuando fuese pleno día. Le costaría mucho resistirse a la tentación teniéndola tan cerca, viendo cómo lo miraba y le sonreía con cara de felicidad, pero era más importante asegurar el futuro de ambos.
Habían decidido que, cuando llegaran a su nuevo hogar, dirían que ya estaban casados. Hasta entonces nunca habían pasado una noche en la cama, pero a partir de ese día cenarían juntos todas las tardes, pasarían todas las noches en brazos del otro y se sonreirían con aire cómplice al despertar a la mañana siguiente.
Vio un destello de luz en el horizonte. Estaba a punto de amanecer. Sunni llegaría de un momento a otro.
Solo sentía tristeza al pensar en su familia. Podía vivir muy feliz sin sus hermanos, que aún lo trataban como a un crío estúpido y hacían como si no se hubiese hecho mayor y más listo que cualquiera de los otros dos. Echaría de menos a su padre, quien durante toda su vida le había dicho cosas que no olvidaría jamás, cosas tales como: «No importa lo bien que ensambles dos tablones, el ensamblaje siempre es la parte más débil». Además, la idea de abandonar a su madre hacía que se le saltasen las lágrimas. Era una mujer fuerte; cuando las cosas iban mal, no perdía tiempo lamentándose de su destino, sino que se arremangaba inmediatamente para tratar de solucionarlas. Hacía tres años, su padre había caído enfermo con unas fiebres y había estado a punto de morir, y su madre se había hecho cargo del astillero —dándoles órdenes a los tres chicos, cobrando deudas, asegurándose de que los clientes no cancelasen los pedidos— hasta que su padre se recuperó. Era una líder, y no solo de la familia. Su padre era uno de los doce miembros del consejo de jefes de Combe, pero era su madre quien había encabezado las protestas de la población contra Wigelm, el thane o barón de las tierras, cuando este había decidido incrementar las rentas de los habitantes del pueblo.
La idea de marcharse habría sido insoportable de no haber sido por la maravillosa perspectiva de un futuro con Sunni.
Bajo la exigua luz, Edgar vio algo extraño en el agua. Tenía un sentido de la vista magnífico, y estaba acostumbrado a divisar barcos a lo lejos desde mucha distancia, distinguiendo la forma de un casco de la de una ola de gran altura o una nube baja, pero en ese momento no estaba seguro de qué era lo que estaba viendo. Aguzó el oído para tratar de percibir algún sonido, pero lo único que oyó fue el ruido de las olas en la playa, justo delante de él.
El corazón le latió con fuerza cuando, al cabo de unos segundos, creyó ver la cabeza de un monstruo, y sintió un escalofrío de miedo. Recortadas contra el leve resplandor del cielo, le pareció ver unas orejas puntiagudas, unas fauces gigantescas y un cuello alargado.
Al cabo de un momento se dio cuenta de que estaba viendo algo peor que un monstruo: era un barco vikingo, con la cabeza de un dragón en el extremo de su proa curva y prolongada.
Otro barco se materializó ante sus ojos, y luego un tercero, y un cuarto. Las velas estaban henchidas y tensas por el vigoroso viento del sudoeste, y las ligeras naves se desplazaban con rapidez vertiginosa, deslizándose sobre las olas. Edgar se levantó de un salto.
Los vikingos eran ladrones, violadores y asesinos. Atacaban en la costa y también remontando los ríos; prendían fuego a pueblos enteros, robaban todo lo que pudiesen llevar consigo y mataban a todos salvo a mujeres y a hombres jóvenes, a quienes hacían prisioneros para venderlos como esclavos.
Edgar vaciló unos instantes.
En ese momento veía diez barcos, lo cual significaba que había al menos quinientos vikingos.
¿Estaba seguro de que eran barcos vikingos? Al fin y al cabo otros constructores habían hecho suyas sus innovaciones y copiado sus diseños, como el propio Edgar, pero sabía distinguir la diferencia: había una amenaza velada en los barcos escandinavos que ningún imitador había logrado reproducir.
Además, ¿quién sino ellos podría estar acercándose a la costa, en semejante número y al amanecer? No, no había ninguna duda.
Estaba a punto de desatarse un infierno sobre Combe.
Tenía que alertar a Sunni; si conseguía llegar hasta ella a tiempo, tal vez aún podrían escapar.
No sin remordimiento, reparó en que su primer pensamiento había sido para ella, en lugar de para su familia. Debía alertarlos a ellos también, pero estaban en el extremo opuesto del pueblo. Iría a buscar a Sunni primero.
Se volvió y echó a correr por la playa, examinando el camino para sortear
*El adelanto de este libro es cortesía de Penguin Random House.
Le recomendamos leer los siguientes artículos:
