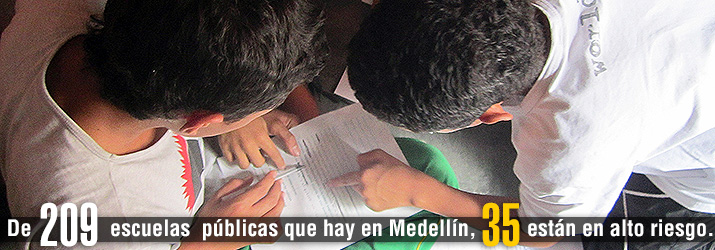El rap se ha convertido en la mejor manera para que niños y jóvenes expresen el miedo y los riesgos que se viven en los barrios de la comuna 13 de Medellín, sitiados desde 2008 por “fronteras invisibles” impuestas por grupos armados que se disputan el territorio para mantener el control de negocios ilícitos como el microtráfico.
Todos los barrios tienen dueño” o por lo menos, así piensa el grupo de niños y jóvenes en la comuna 13 de Medellín con los que en 2012 me aventuré a entender las consecuencias de habitar territorios sitiados. Es apenas lógico. Aún no terminaban la primaria o recién nacían cuando la denominada Operación Orión, en 2002, sacó del anonimato. Esta zona ubicada en la periferia centro-occidental de la ciudad para ubicarla en el mapa de la violencia urbana. Para ese entonces, la guerra parecía solo un videojuego por cuenta de las balas trazadoras que se podían ver a lo lejos.
Saber por dónde y cuándo se camina es una condición para sobrevivir. Ir a la escuela, visitar a familiares o amigos en otros barrios o jugar en la calle se ha convertido en una hazaña con consecuencias mortales en barrios como La Loma, en el corregimiento de San Cristóbal, y Eduardo Santos, El Socorro, La Pradera o Antonio Nariño, en la comuna 13. En estos barrios y en algunos otros de Medellín hay que matar pronto la inocencia y entender que no se confía en nadie, no se señala con el dedo, no se sostiene la mirada, se regresa temprano a la casa y no se cruza por donde ya han matado a alguien. “Son las reglas que se aprenden desde pequeño”.
Desde la estación San Javier del Metro, uno de los referentes más importantes para quienes viven y no viven allí, la comuna 13 es un panorama de miles de casas regadas al azar por la geografía quebrada y difícil en la que abundan las lomas, peñas y escaleras infinitas, incluidas unas eléctricas que fueron construidas hace algunos años por la Administración municipal, al igual que otras obras de urbanismo social que han logrado ubicar a Medellín en el panorama internacional como una ciudad en “transformación”.
Pero parques-biblioteca, colegios de calidad y sistemas integrados de transporte no son suficientes para desmarcar la primera frontera, impuesta hace más de 60 años a quienes llegaron huyendo de la violencia bipartidista y la pobreza del campo para instalarse en esta zona, reconocida por ser un corredor estratégico por el que históricamente han circulado ejércitos, armas, contrabando y narcotráfico. La ladera se llenó de “ranchos” e “invasores” que fueron construyendo su propia ciudad al margen de los límites legales.
“El Estado puso la primera frontera”, dice el Aka y explica: “Hay que volver a la historia: nosotros una vez dijimos, señor policía allá arriba nos están robando, nos están voleando (nos están disparando); y ellos simplemente dijeron: eso les pasa por invadir”.
Luis Fernando se convirtió en el ‘Aka’ hace algunos años. Su apodo es sugerente, suena igual al nombre del fusil de mayor producción en la historia, el AK-47. El Aka se define como “un disparador de rimas”. Debajo de sus pañoletas de colores hay unos ojos vivaces y una sonrisa amplia que solo se borra para rapear. Sus rimas son crónicas de guerra que narran décadas de violencia. En la tarima es un hombre grave; en la bicicleta, un niño arriesgado. Sus manos grandes y fuertes se formaron empuñando machetes y azadones en la adolescencia. Aprender a sembrar y crecer entre hierbas aromáticas, flores y hortalizas lo mantuvo vivo mientras muchos de sus amigos y vecinos murieron apostándoles a las armas de las milicias, los paramilitares, la “pillería” o el Ejército.
“Algunos creían que era la única manera de ganarse el respeto en el barrio”, me contó una de las noches en las que me quedé en la casa que él mismo construyó en lo alto de la montaña. Las noches en su casa eran un largo silencio interrumpido por el estruendo de las balas, los pasos de quienes “patrullan” el barrio y el ladrido de los perros.
Antes de que cantaran los gallos, la luz de la casa ya estaba encendida y el agua del café hervía en la olla. El Aka se acostumbró a despertarse temprano para repartir las horas entre estudiar para las clases de su licenciatura en artes plásticas, cuidar el vivero Loma Linda, pedalear por la ciudad para grabar una nueva canción y reunirse con los niños que lo buscaban en el barrio con la idea de llegar a ser raperos. A veces más, a veces menos. Dependiendo de la “calentura”, que es la mejor manera de medir el peligro en Medellín.
El Aka se reunía cada fin de semana con los niños en un “terreno neutral”, un potrero ubicado a medio camino entre los sectores de Guadarrama y El Puente. Un limbo entre lo urbano y lo rural. Así nació Semillas del Futuro, una fusión entre plantas, rimas y conciencia social que el Aka recoge en una especie de aforismo: El rap es calle, pero debajo de la calle siempre hay tierra. El nombre del grupo no es gratuito. En una zona donde alcanzar la mayoría de edad es un reto, y en la que los informes de derechos humanos señalan año tras año la vulnerabilidad de los niños y jóvenes, apostarle a la cosecha es ambicioso, pero no imposible.
Mapas que pesan
Hasta el día en que conocí a el Aka y Semillas del Futuro, la comuna 13 era para mí una suma de imágenes de noticiero y titulares de prensa en mi cabeza. Una mezcla mortal entre jóvenes, disputas territoriales y pobreza. El primer día tomé un bus en la estación del metro y le pedí que me dejara en zona de paz. Los demás pasajeros me miraban con una natural intriga y con desconfianza. Es uno de los daños más visibles del conflicto. El extraño es ante todo un sospechoso con el que no se habla, solo se mira.
Eso lo sabían también los niños. Solo las visitas recurrentes hicieron que juntos pudiéramos hablar de por qué no podían, por ejemplo, ir de Guadarrama a La Ye o viceversa, o por qué sus mamás les prohibieron salir a jugar a la calle y visitar a sus amigos de la escuela que vivían en otros barrios. Los encuentros con el Aka eran también una preocupación. Todo por cuenta de las llamadas “fronteras invisibles”.
En 2009 la expresión llegó a los titulares y primeras planas de los periódicos y a los informes de los noticieros. Su uso se hizo corriente en el lenguaje policial, y popular en las conversaciones de la gente para referirse a las muertes causadas por la disputa territorial, que se incrementó en algunas comunas de Medellín con la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos.
Desde entonces, los más jóvenes caminan esquivando los límites temporales demarcados con el último enfrentamiento o captura “del que manda”, el “dueño”, “jefe”, “cucho” o “patrón”. El mapa de la comuna se expande y se contrae continuamente. Después del “imperio de Don Berna”, el control se atomizó en los barrios, y nuevos “dueños” comenzaron a demarcar las calles, las canchas, las escalas. “De repente ya no se podía pasar de un lado a otro” y eso se fue manifestando con las muertes de quienes desconocían o desatendían la regla. Según el último informe de la Personería, estos dueños emergentes son los responsables del 81 por ciento de los casos de desplazamiento reportados a la institución durante 2013.
Para quienes viven en la comuna 13, las fronteras dejaron de ser un tema de simple geografía. Hablar de ellas implica redibujar el mapa teniendo en cuenta “la calle del vértigo”, “la terraza del control” y “la casa oscura”, “la escombrera” y “el cañón”. En los últimos cuatro años la desescolarización ha sido una de las consecuencias reiteradas de las “fronteras invisibles”. Las estadísticas oficiales indican que de 209 escuelas públicas que hay en Medellín, 35 se encuentran en alto riesgo.
Aunque se les nombre como “invisibles”, los efectos de este tipo de barreras simbólicas son evidentes: miedo, desconfianza, desplazamientos, confinamientos, muertes y un alto número de niños y jóvenes expertos o protagonistas de una guerra cuyos motivos no conocen, que pueden diferenciar fácilmente el disparo de un fusil, una pistola o un trabuco y que en ocasiones por amenazas o por curiosidad se convierten en “carritos”, recaderos que llevan armas, drogas o información.
Cosecha de rimas
El rap se ha convertido en un género musical y una cultura urbana de gran aceptación desde los años 80 en Medellín y muy especialmente en los barrios ubicados en las laderas de la ciudad. A la mayoría de los niños no solo les gusta escucharlo, sino que sueñan con hacerlo. Por eso, después de varios meses de encuentros, el Aka y los integrantes de Semillas del Futuro decidieron hacer su primera canción.
Fueron días enteros escribiendo juntos, buscando las mejores rimas para la casa oscura, que cuenta cómo en un viejo convento en lo alto de Guadarrama los espíritus de quienes han sido asesinados en la casona buscan la manera de que la gente los recuerde y les devuelva el nombre que perdieron el día que murieron sin que nadie pudiera darles sepultura.
La historia no es menor si se tiene en cuenta que la casa misma funcionó como base de las milicias, primero, y de los grupos paramilitares después, y que muy cerca de esta se encuentra la “escombrera”, un cementerio clandestino en donde se presume que están los restos de muchas de las víctimas de las AUC.
La casona, que fue construida y habitada en los años 40 por religiosas de la orden de la Madre Laura encargadas de evangelizar a los indígenas y que luego fue ocupada por grupos armados, se convirtió en la locación principal para el videoclip de la canción. El día de la grabación fue la oportunidad para que quienes nunca habíamos ido a Guadarrama pudiéramos hacerlo y para que quienes no lo habían hecho en años, como el Aka, volvieran. Fue una apuesta arriesgada contra el miedo de la que salió un videoclip que ha circulado no solo entre sus realizadores, sino en gran parte de la ciudad y del país.
No hay semilla perdida
Solo unos días después de la grabación de la casa oscura, un grupo de cinco hombres armados llegó a Loma Linda preguntando por el Aka. Era el 18 de junio de 2012. Fue el último día que estuvo en su casa. Los meses siguientes estuvieron marcados por la angustia de no saber dónde vivir, porque lo iban a matar. Su rutina cambió radicalmente. Dejó de levantarse temprano y de andar en bicicleta, cambió sus rutas y hasta se quitó por unos días las pañoletas. Lo único que no pudo dejar de hacer fue sembrar y rapear. Así que comenzó a hacerlo en los antejardines de las casas de sus nuevos vecinos y con los niños de su nuevo barrio. Fue su mejor manera de poner acciones a lo que canta: “fuerza no solo en la voz”.
Días después, estaba otra vez rodeado de niños, incluidos algunos de La Loma, quienes ahora caminaban y corrían más riesgos para reunirse con él. Ellos ya habían escogido las rimas y el barrio solo les ofrecía la tensión de la guerra. Fue así como floreció Unión Entre Comunas, un grupo más grande pero con los mismos principios de Semillas del Futuro. Ahora son más niños y jóvenes sembrando y rimando por las calles de distintos barrios.
El 11 de enero de este año recibí un correo electrónico del Aka. “Nos mataron a Morocho”, escribió. Fue una línea llena de dolor. Juan Camilo era el cuarto menor de edad asesinado en la ciudad en el primer mes de 2014. Luchó por su vida en un hospital, pero no sobrevivió.
Como si fuera poco, su familia y sus amigos no lo habían enterrado y la Policía ya justificaba su muerte afirmando que presuntamente había participado de un robo. Tal como lo habían hecho con los otros nueve raperos que habían sido asesinados desde 2009 en diferentes circunstancias. Con la muerte vino de nuevo el desplazamiento de algunos otros jóvenes de Guadarrama, donde vivía Camilo.
Los últimos meses han sido para entrenar la paciencia. El Aka está por graduarse de la Universidad de Antioquia. Las ayudas que les prometieron a las familias después del desplazamiento todavía no llegan y los chicos viven ahora en distintas zonas de la ciudad. Cada vez están más lejos, pero las rimas los mantienen cerca. Pronto grabarán “Mi vida en el rap”, una nueva canción. Es como si la vida se empeñara en desperdigarlos. Pero ellos siguen insistiendo en cruzar todas las fronteras.