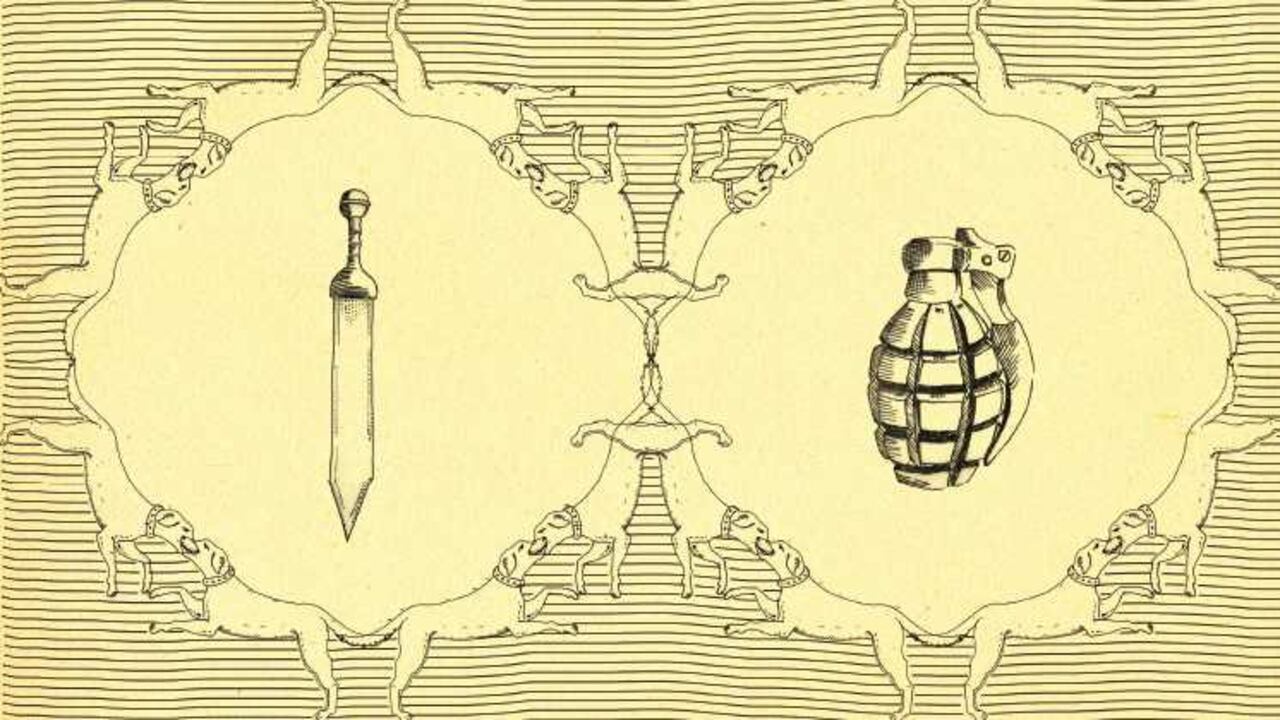
Juan Gabriel Vásquez, Colombia
Homenaje a Cervantes y Shakespeare: Los perros de la guerra
Arcadia publica en exclusiva este relato del invitado al Hay Festival. Los organizadores les pidieron a varios autores escribir relatos inspirados en Miguel de Cervantes y William Shakespeare para conmemorar los 400 años de su muerte. Las editoriales And Other Histories y Galaxia Guttenberg publicarán un libro el próximo abril, en inglés y en español, con la totalidad de los cuentos. La edición estuvo a cargo de Daniel Hahn y Margarita Valencia.
Siempre le ocurría lo mismo: cuando se acercaba el comienzo del semestre, y con él la clase sobre Julio César, Osorio comenzaba a preguntarse por qué seguía haciendo lo que hacía. Por estos días cumpliría treinta y un años en esta cátedra que él mismo había inventado, treinta y un años idénticos en que se desgañitaba hablándoles de Shakespeare a estudiantes de Derecho, y todavía no lograba que admiraran el discurso del rey Enrique en el día de San Crispín, o la efectividad malévola de Yago, o las temibles metáforas con que Lady Macbeth ataca los puntos débiles de su marido.
A comienzos de 1984 —se acordaba bien del año: tantas cosas pasaron entonces—, Osorio se había acercado al decano de la universidad con una propuesta: una clase que les enseñara a los futuros abogados el arte de la retórica usando como vehículo (así había dicho: “vehículo”) las grandes obras del bardo (así había dicho: “el bardo”). Y aquí estaba, treinta y un años después, repitiendo el mismo curso en el mismo orden, pasando de una escena de Hamlet a una de La tempestad, de un discurso de Ricardo —todavía se emocionaba hablando de tumbas, gusanos y epitafios— a aquel alegato de Portia que todo abogado respetable debería conocer de memoria. Hoy, caminando por la séptima hacia el sur, cubriendo a pie las veinte calles que separaban su casa vacía y su salón de clases, Osorio volvía a sentir el desasosiego, y se decía entonces que esta sería la última vez, sí: que el año próximo ya no hablaría más de Julio César.
Osorio había descubierto que a los alumnos les interesaba menos el talento retórico de Antonio que la historia misma de conspiración y asesinato, y de unos años para acá había decidido que lo mejor era comenzar con las fuentes. Así que dedicaba toda la primera sesión a explicar cómo Shakespeare había prácticamente copiado a Plutarco, y enseguida a repasar la historia de Julio César tal como venía en Vidas paralelas. Los alumnos se enteraban entonces de que la víspera de su asesinato, César había estado cenando en casa de un amigo, Marco Lépido, y en un momento los invitados comenzaron a discutir acerca de cuál era la mejor de las muertes. César fue el primero en contestar: “La inesperada”. Se enteraban también de que, según Plutarco, César pasó mala noche, no solo porque la luna brillante se metía en su dormitorio, sino porque Calpurnia estuvo llorando y gimiendo en sueños, y al amanecer le confesó que había soñado con él, que sostenía en sus brazos su cuerpo degollado. Contaba Plutarco que Calpurnia le pidió a César aplazar su visita al senado, y este accedió; pero alguien le pidió pensar en lo que dirían los demás si supieran que César, el poderoso, aplazaba sus compromisos dependiendo de los sueños de su mujer. César se dejó entonces tomar del brazo y llevar al Senado; antes de entrar, un profesor de letras griegas llamado Artemidoro, que tenía relación con los conjurados, trató de entregarle una nota de advertencia; pero César, arrastrado por la multitud, olvidó la nota o la juzgó sin importancia. Al entrar en el Capitolio, recordó la profecía —Cuídate de los Idus de marzo— y creyó que había conseguido evitarla. Tomó su lugar de siempre —bajo la estatua de Pompeyo, el hombre que en vida había sido su más encarnizado enemigo—, y entonces lo rodearon los conjurados. Pero César no sospechó: pensó que se acercaban para hacerle peticiones, como había ocurrido tantas otras veces antes de comenzar las sesiones, y eso fue lo que hicieron al principio, quizás para disimular la amenaza. Entonces Tilio se acercó a César y su mano insolente agarró un pliegue de la toga, y el cuello de César, en el cual palpitaba una vena, quedó descubierto. Era la señal. Los conjurados avanzaron hacia César y comenzaron el ataque. El primero en golpear fue Casca, que dejó caer su espada sobre la nuca de la víctima, pero sin causarle daño grave. “Maldito Casca, ¿qué es lo que haces?”, dijo César, y entonces todos los conjurados sacaron las dagas y las hundieron en el cuerpo indefenso. El último en hacerlo fue Bruto, líder de la conjura, cuya daga penetró en la ingle de César tan profundo que ella sola le hubiera causado la muerte. Veintitrés heridas acabaron con la vida de César. Cuenta Plutarco que el pedestal de la estatua de Pompeyo quedó bañado en sangre; cuenta también que los demás senadores escaparon, aterrorizados, y que la voz de lo sucedido se corrió de inmediato, y que en Roma se cerraron las puertas y las ventanas y quedaron abandonadas las tiendas. Los conjurados también salieron, pero cometieron un error: dejaron el cuerpo en el Capitolio. El plan era arrojarlo al Tíber, pero en el fragor de los días que siguieron, días largos igualados por el miedo, nunca llegaron a hacerlo. Antonio, el amigo que más había sufrido con la muerte de César, pudo pasearlo por el Foro mientras leía el testamento en que César dejaba a los romanos una cantidad generosa de dinero, y el cuerpo deformado por las heridas, hinchado y ya maloliente, causó tal impresión en la multitud que lo rodearon de mesas y sillas y lo quemaron allí mismo. Luego, tomando maderos encendidos, fueron persiguiendo a los asesinos con la intención de quemarles las casas y matarlos a ellos. No los encontraron, pero algo quedó maldito en aquella Roma incendiada, y el asesinato de César causó desórdenes y conflagraciones y fue el comienzo de años de guerras civiles. Y todo eso lo había robado Shakespeare y lo había puesto en verso, y durante los últimos treinta y un años a Osorio se le había hinchado el pecho diciendo que aquellas eran las palabras más hermosas, más precisas y más elocuentes que se han escrito jamás sobre lo que pasa en el mundo cuando un gran hombre es asesinado. Pero cada año en ese mismo instante se daba cuenta de que su mente le estaba jugando aquella mala pasada, de que su memoria (terca y voluntariosa, haciendo siempre lo que le daba la gana) había comenzado a recordar a otro gran hombre asesinado.
La noche de su muerte, el ministro de Justicia Rodrigo Lara estaba cruzando la ciudad difícil hacia su residencia del norte, una casa de ladrillo en un barrio de nombre pastoral: El Recreo de los Frailes. Iba sentado en el puesto trasero de su Mercedes-Benz blanco, justo detrás del chofer, con una carpeta de papeles en las manos; a su lado, acompañándolo como pasajeros silenciosos, llevaba dos libros –Cadena perpetua, se llamaba uno, y el otro, de tapas negras, Diccionario de la historia de Colombia–, pero Lara no iba pensando ni en los libros ni en los papeles, sino en lo que le estaba sucediendo a su familia. Desde las primeras amenazas, su mujer había comenzado a llevar las rutinas de la gente que vive en peligro. Sus hijos tenían instrucciones de no contestar al teléfono, y si lo hacían, de no responder a quienes preguntaban a qué hora llegaría su padre y con cuánta gente había salido. A veces, cuando Lara contestaba, escuchaba una grabación de la última conversación que acababa de tener; otras veces, las voces le daban la dirección exacta del colegio de sus hijos y le recordaban cómo estaban vestidos el último domingo. Lara les prohibió volver al parque. Tenía que convivir con la incómoda sensación de estarles robando a sus hijos una existencia normal, y eso lo hacía regodearse en la normalidad de ciertos escasos momentos. Eso quería hacer al llegar a su casa: buscar la normalidad perdida o por lo menos fingirla: fingir que no sabía, como sabía todo el mundo, que en estos momentos se fraguaba en alguna parte de Colombia un plan para asesinarlo.
Se lo había comunicado esa misma mañana un coronel de confianza: los hombres de Pablo Escobar lo iban a matar durante su próximo viaje a Pereira. La inteligencia era correcta, pero lo que nadie sabía era que el rumor del atentado había sido iniciado por Escobar mismo, y su objetivo era, justamente, que el ministro se quedara en Bogotá. Durante meses, los hombres de Escobar en Bogotá le habían hecho a Lara un seguimiento implacable: sabían a qué horas salía de su casa en la mañana y a qué horas salía de su oficina en la tarde, sabían qué ruta prefería (por la autopista y la calle 127), y sabían también que lo acompañaban dos camionetas con cuatro escoltas bien armados cada una y un escolta más en el puesto delantero de su carro, a la derecha del chofer. No era un golpe fácil, pero los subalternos de Escobar habían reclutado gente nueva, les habían dado armas y chalecos antibalas y dos camionetas para moverse, y les habían conseguido un lugar seguro donde esconderse en Bogotá. Esta vez no iban a fallar.
La idea de asesinar a Lara llevaba mucho tiempo fraguándose, pero no tanto como el odio profundo que Escobar le tenía al ministro. Todo había comenzado años atrás, cuando Lara lo expulsó de su movimiento político a pesar de que Escobar, un hombre de fortuna misteriosa, estaba construyendo un barrio entero para dar vivienda a cuatrocientas familias pobres, había llevado el alcantarillado a tugurios abandonados de la mano de Dios y había asistido incluso a la posesión de Felipe González en Madrid, invitado por un español que era su socio en varios negocios. Para Escobar, aquello fue una humillación intolerable de parte de esas élites bogotanas que despreciaba, esas oligarquías de saco y corbata que habían manejado los destinos del país desde la noche de los tiempos. Por la misma época, Lara denunciaba en el Congreso la infiltración de los dineros del narcotráfico en el fútbol, cuyos equipos servían para lavar los dólares de los narcos, y en la política, inundada con dineros mafiosos que compraban congresistas, diseñaban a su medida leyes y decretos y financiaban campañas enteras en las narices de los jueces. Lara descubrió el funcionamiento de aquella maquinaria de horror y le puso al debate entero un mote sonoro: los dineros calientes. “Yo sé lo que me espera al denunciar a los mafiosos, pero eso no me amedrenta”, dijo un día a los periodistas. “Si debo pagar con mi vida por ello, que así sea”. Y luego se fue contra Escobar.
Lo denunció como un criminal que vestía piel de oveja para hacerse elegir en el Congreso. Lo acusó de fundar un movimiento paramilitar llamado Muerte a Secuestradores. Cifró su fortuna en cinco mil millones de dólares y preguntó si era posible, como decía Escobar, que su dinero proviniera del trabajo duro y de la suerte de haber ganado varias veces la lotería. Escobar montó entonces su propia rueda de prensa y, sin mirar a la cámara, leyó un papel en que le exigía al ministro presentar debida prueba de sus acusaciones en un plazo de 24 horas o ser demandado por calumnia, y Lara no solo repitió esas acusaciones en el Congreso, sino que lo hizo dando detalles desconocidos del mundo de las drogas, llevando al salón oval rollos de papel que desenrollaba sobre un tablero y largos punteros de madera para explicar, con su voz de profesor y su mechón de pelo de joven indignado, la existencia de laboratorios de droga del tamaño de un caserío y flotillas de avionetas que sacaban cocaína por las pistas comerciales del aeropuerto El Dorado. El Congreso le retiró la investidura a Escobar; el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa; en los llanos del Yarí, la policía allanó laboratorios y capturó insumos, helicópteros y 13,8 toneladas de cocaína de alta pureza. Pocos días después, Escobar convocó a una reunión de urgencia en la Hacienda Nápoles. A su casa —pasando junto a los hipopótamos y los manchones rosa de los flamencos y los dinosaurios de hierro y la plaza de toros— llegaron los jefes de los carteles, y todos comieron bien y bebieron aguardiente y pusieron la parte que habían convenido de una bolsa millonaria cuyo único objetivo era organizar, antes de que este problema se les saliera de las manos, el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla.

Ilustración de Eva Girlado.
No, no era raro que Osorio pensara en Lara Bonilla ahora, cruzando el Parque Santander y pasando frente al Café Pasaje. Lara llevaba muerto los mismos años que él llevaba dando el curso sobre Shakespeare: ese día de julio de 1984, mientras Colombia lloraba preguntándose en qué momento se había vuelto posible que un mafioso con ínfulas de político asesinara a un ministro, él preparaba su clase sobre Julio César y la estructura del resto del curso (¿incluir Tito Andrónico? ¿Poner Macbeth antes que Como gustéis? Cuánto trabajo le había costado). Los alumnos lo esperaban bajo las luces de neón con el metódico desorden de siempre, los ajetreos adolescentes en los rincones, el rasgueo de las páginas que se preparan para los bolígrafos, pero un silencio sin fisuras se hizo tan pronto subió Osorio a la tarima de madera. Habló, como todos los años, de tres pasajes de la obra: primero, el monólogo de Antonio frente al cuerpo recién asesinado de César; segundo, el discurso torpe y prosaico de Bruto, que solo una antítesis bonita rescata del olvido (No por amar a César menos, sino por amar a Roma más); y tercero, la brillante respuesta de Antonio, su querido Antonio: esas metonimias maravillosas, esas antistrofas afiladas, esa ironía asesina. Pero hoy había un curioso interés, un raro espectáculo de ojos atentos y manos levantadas. ¿Qué estaba pasando? No le sorprendió que fuera la señorita Gómez, la mejor alumna que había tenido en mucho tiempo, quien levantara su largo brazo moreno y pidiera que regresaran por un instante al cuerpo de César y a las profecías de Antonio. No, dijo la señorita Gómez, no eran una simple profecía, eran una maldición en toda regla. Y leyó con buena dicción y una voz atractiva:
Feroz guerra civil y furia interna
Agobiarán a Italia en todas partes.
Sangre y destrucción serán tan comunes,
Y lo horrible será tan cotidiano,
Que las madres sonreirán contemplando
Sus niños rotos por manos guerreras.
Oyendo sus palabras en la voz de su alumna, Osorio se sintió secretamente orgulloso de la traducción. La había ido mejorando con los años, y ya le parecía que fue en otra vida cuando comenzó con traducciones prestadas: la de Astrana Marín, por ejemplo, aunque después prefiriera el Macbeth de García Calvo y el Hamlet de Tomás Segovia. Con el cambio de siglo, cuando ya habían pasado varios años desde lo del Centro 93 (y se iba acostumbrando a la soledad y sabía lidiar mejor con la tristeza), Osorio empezó a llenar su tiempo con escarceos propios. Descubrió que en esa lucha a brazo partido con las tercas palabras del bardo se le iban muchas horas sin que se diera cuenta, y en esos años necesitaba justamente eso: que el tiempo se le escapara y se le olvidara la vida. Pero no podía hablar de nada de esto con los alumnos, por supuesto, y ni siquiera estaba seguro de que estos alumnos se acordaran de lo del Centro 93, ni tampoco de las otras bombas de ese año. Así que se apresuró a seguir la clase, y así pasó un buen rato hablando de aquellos versos y también de los siguientes, sí, inevitablemente de los siguientes:
Y el fantasma de César vengativo
Con Ate volverá de los infiernos,
Gritará con acento regio: “¡Caos!”,
Y soltará los perros de la guerra.
Por supuesto que era una amenaza, le dijo Osorio a la señorita Gómez, pero ¿no era eso, señorita, lo que la tragedia había hecho desde el comienzo de los tiempos? La tragedia, señorita, está toda montada sobre estos cimientos: que la muerte de un gran hombre puede arrastrar a los demás al precipicio. Quien primero lo puso en palabras fue Chaucer, dijo Osorio: la tragedia es el relato de alguien que cae de las alturas. Se necesita que haya llegado a ellas primero, por su nacimiento o su virtud, es decir, que sea una persona cuyo destino le importa al pueblo. Por eso, señorita, es que los hombres van a la guerra para proteger al rey Duncan, por eso arriesgan su vida para proteger a Hamlet, y por eso pasa lo que pasa tras el asesinato de César: la muerte de un gran hombre tiene consecuencias, señorita, produce feroz guerra civil y furia interna, produce sangre y destrucción y caos, y arrastra consigo a los ciudadanos inermes. Y no hay nada que podamos hacer para evitarlo.
Escobar encargó el trabajo a dos sicarios que le merecían absoluta confianza, a pesar de su juventud y su inexperiencia: Guizado y Velásquez. Eran miembros de la banda de los Quesitos, y habían aprendido a matar en la escuela de Sabaneta, al sur de Medellín, donde un mercenario israelí enseñaba a adolescentes sin futuro cómo controlar la moto y cómo disparar a blancos móviles desde la incomodidad de la parrilla. Disparen en cruz, les aconsejaba a sus aprendices, el que dispara en cruz no falla. Esas instrucciones estaban presentes en la mente de Guizado allí, sentado en la parte posterior de la Yamaha roja, moviéndose en el tráfico bogotano, aferrado con una mano a la chaqueta de Velásquez y mirando, por encima de su hombro, para confirmar en todo momento la posición de las camionetas de escoltas y del Mercedes-Benz: el único Mercedes-Benz blanco que circulaba en ese momento por el túnel, el Mercedes-Benz blanco cuyas placas, FD 5883, habían memorizado tanto Velásquez como Guizado, el Mercedes-Benz blanco que llevaba en su asiento trasero al ministro de Justicia.
Desde la moto, Guizado o tal vez Velásquez lo vio hacer una maniobra brusca para liberarse del atasco. Fue un movimiento súbito que una de las camionetas de los escoltas, la Toyota blanca, no alcanzó a seguir: se quedó atrás, represada en el tráfico, mientras el Mercedes del ministro avanzaba hacia el occidente, sólo seguido por la camioneta gris. Los sicarios vieron su oportunidad: Velásquez le dio caza al Mercedes y Guizado levantó la metralleta Ingram y bajo los disparos los vidrios del Mercedes estallaron, el de atrás y los laterales también. Los escoltas de la Toyota gris abrieron fuego mientras Domingo, el chofer del ministro, aceleraba sin mirar atrás, hundiendo la cabeza entre los hombros y mirando a través del timón, tal vez pensando que había logrado escapar. No supo que la moto de los asesinos, perseguida por los escoltas y acosada por los disparos, había derrapado en una curva difícil: el asesino de Lara se había girado de manera brusca para lanzar una granada contra la camioneta gris, y al hacerlo perdió el equilibrio y las ruedas resbalaron en el pavimento húmedo (había lloviznado) y la moto dio una violenta voltereta. Guizado murió con el cráneo destrozado contra el pavimento. Velásquez resultó ser un adolescente, casi un niño; fue capturado, esposado, levantado en vilo y arrojado en la parte trasera de una camioneta, la de los escoltas o la de un policía, como se arroja un bulto de abono, y allí se quedó, acostado en posición fetal, atado de pies y manos, llorando de miedo con su llanto cobarde y suplicando por favor que no lo mataran.
Mientras tanto, Domingo llegaba a casa de Lara. El ministro estaba inconsciente en el puesto trasero, y la mancha de sangre en el azul de la tapicería era oscura en la noche. Los escoltas lo habían alcanzado ya y constatado la gravedad de las heridas. En los días siguientes, el periódico El Tiempo publicaría un gráfico para explicarlas, apenas un croquis con ojos del cual salían líneas que terminaban en leyendas informativas: En este lugar se encontró depositada una bala, se leería sobre una flecha que partía de un punto del cráneo, justo encima de la ceja izquierda; otras leyendas harían el inventario de las demás heridas, 1 impacto en el brazo derecho, 1 impacto en el pulmón, 3 impactos en el cráneo. Esas heridas ya eran mortales, pero nada de eso lo sabían aún los escoltas que lo sacaron del Mercedes y lo pusieron en la camioneta, ni podían saberlo la esposa y el hijo mayor de Lara, que, alertados por los gritos y el ruido de los motores y las puertas, se habían asomado al antejardín. Quisieron acompañar al herido. Subieron a la camioneta y arrancaron rumbo a la clínica Shaio, a unas treinta cuadras de allí. El médico Augusto Galán, que estaba de guardia, vio primero a Rodrigo, el hijo mayor del ministro, que llegaba con el pelo mojado y las manos rojas de sangre y un botiquín de primeros auxilios abrazado contra el pecho, y nadie tuvo que explicarle lo que acababa de pasar, porque llevaba temiéndolo mucho tiempo.
Esa tarde, después de la clase, Osorio llegó a su casa desgastado, con un dolor sordo en los hombros, y no pudo resistirse a ponerle un chorro de coñac al café con leche, como lo hubiera hecho en otros tiempos. Buscó en el escritorio la edición de Arden, la que manejaba últimamente, pero la dejó de lado enseguida, y caminó tres pasos más para buscar los sonetos. El librito, de tan trajinado, se abría en la página de siempre sin que Osorio tuviera que recorrer con dedos ciegos el filo de las hojas. El día de su matrimonio, mientras el resto del mundo revoloteaba con preparativos, Osorio se había sentado frente a un diccionario y había traducido de prisa aquellos versos, y ese papel improvisado fue su primer regalo para Antonia. Pablo Escobar acababa de poner la bomba en el avión de Avianca, mató a más de cien personas por tratar de matar a un político, pero la ciudad no aceptaba todavía que años antes, con el asesinato de Lara, había comenzado una guerra sin cuartel entre los carteles y el gobierno, y la ciudad era su teatro. Aunque estallaran las bombas en todas partes, la gente seguía viviendo: se seguía casando, por ejemplo, como se casó Osorio aunque estallara la bomba del das, y seguía saliendo de fiesta y de compras y dando clases sobre ingleses muertos aunque estallaran otras bombas: la del Bulevar Niza y la de la Cámara de Comercio y sobre todo la del Centro 93, con sus vitrinas estallando en mil esquirlas asesinas. No dejéis que a la unión de honestos seres, tradujo Osorio, se admitan impedimentos, y le entregó el soneto traducido a Antonia esa misma noche de bodas. Ella sonrió como nadie había sonreído nunca, y en los tres años que estuvieron juntos —tres años, un mes y diecisiete días, para ser precisos— llegó a aprendérselo de memoria, aunque no conociera ninguna otra línea del bardo ni le interesara conocerla. No conocía, por ejemplo, ni un solo verso de Julio César, ni el de la guerra civil que se desata cuando un gran hombre muere asesinado, ni el del fantasma de César gritando caos como Pablo Escobar en esa grabación que después saldría a la luz, esa grabación de un teléfono intervenido cuyas palabras Osorio conocía de memoria. Tenemos que crear un caos bien berraco, dice Escobar, y también ordena a sus sicarios hacer una guerra civil, y a Osorio siempre le ha parecido curiosa esa coincidencia, que Escobar diga caos igual que el fantasma de César, que Escobar diga guerra civil igual que lo hace Antonio. En esas coincidencias o en su contemplación ha perdido el tiempo, y la verdad es que le han ayudado a no sufrir tanto por la mujer que ya no está, por la mujer que no volverá nunca, por la mujer que salió de compras al Centro 93 y se encontró con que alguien había soltado los perros de la guerra.
