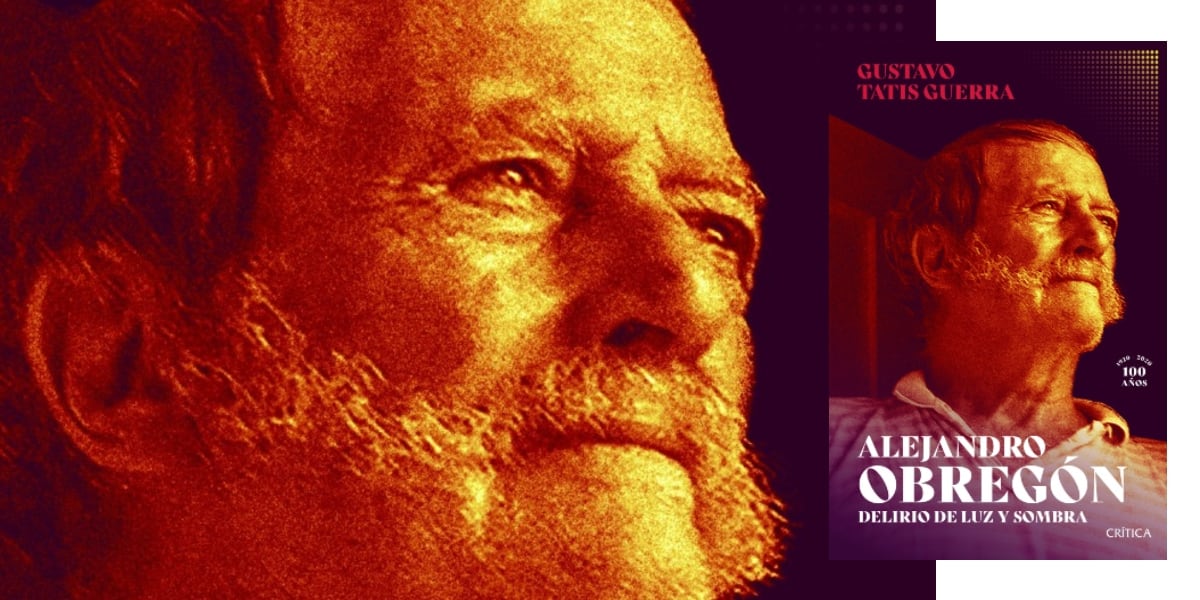Libro
Así comienza “Contagio” el libro referencia para entender el coronavirus
A David Quammen no lo cogió por sorpresa el coronavirus. Ha recorrido el mundo investigando los virus zoonóticos, los que saltan de los animales a los humanos. Su libro fascina y espanta al profundizar en estas infecciones de origen animal, y predecir una pandemia muy parecida a la que estamos viviendo.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
David Quammen
22 de enero de 2021, 8:39 p. m.

Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
*Aplican términos y condicionesRenovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Más de Libros
Noticias Destacadas
No hay artículos disponibles en la sección Libros.