El 9 de noviembre de 1989, Erna Meyer escuchó con desidia los rumores sobre la caída del muro de Berlín, esos 43 kilómetros que el régimen socialista había erigido para separarla del occidente de la ciudad, esa barrera de cemento inexpugnable de 3,6 metros de alto que solo podía cruzar en las últimas décadas luego de presentar decenas de papeles, lanzarse en filas infinitas, bajar la mirada ante los uniformados y escuchar, al fin, el sonido seco del sello en su pasaporte.
A sus 90 años, qué más daba si el muro se estaba desmoronando. No se lo esperaba, como tampoco se esperaba la Primera Guerra Mundial, ni la llegada de los nazis al poder, ni la Segunda Guerra Mundial, ni la construcción misma del muro. El mundo había cambiado tantas veces por algunos insensatos. Qué más daba si la República Democrática Alemana, esa prisión de 100 mil kilómetros cuadrados, se caía a pedazos bajo el peso del anhelo de libertad que rugían miles de berlineses.

Los mazos del proletariado resonaban al fin contra el hormigón armado que los cercaba. Ella no los oía. El 25 de diciembre de ese año, su familia estaba ebria de emoción. Era Navidad. La puerta de Brandeburgo había sido abierta tres días antes. Jutta Hertlein, su sobrina, que había escapado del este en 1953, no podía contener las lágrimas. “¡Ven con nosotros a ver la puerta!”, le dijo. Pero Erna no tenía fuerzas. Por eso, en las fotos que Jutta tomó ese día no aparece esa tía que logró ver de vez en cuando, a pesar del muro que las separaba. Los controles eran estrictos, pero Jutta, que había crecido en el oriente de Berlín, tenía la fortuna de haber nacido en un hospital del occidente. “Esta información, que aparecía en mi pasaporte, me permitía circular con menos restricciones que las de los habitantes de la República Democrática Alemana, a condición de soportar las minuciosas inspecciones del puesto fronterizo de la estación de tren Friedrichstraße”, cuenta.

A comienzos de los años 50, Erna había decidido quedarse al este, a diferencia de su hermana Lucie, madre de Jutta, quien aspiraba a salvar a su hija del futuro oscuro que el régimen reservaba a la estirpe de un capitalista. Ludwig, su esposo, había cometido el pecado de haber sido un exitoso hombre de negocios. El castigo para su hija de 13 años, impuesto por el rector de su colegio, consistía en no dejarla continuar la secundaria.
Para Lucie, entonces, escapar era ineludible. Los días anteriores a su evasión, Lucie y Jutta habían dejado, poco a poco, algunas de sus pertenencias en la casa de sus amigos que vivían en el occidente. Aunque el muro todavía no había sido construido, desde hacía unos cuatro años los pro-soviéticos restringían la libertad de circulación. Lucie sabía que el metro que conectaba las dos partes de Berlín era particularmente vigilado por la policía y que serían detenidas si eran sorprendidas con equipajes.
En la tarde de ese domingo de febrero de 1953, salieron de su apartamento del número 2 de la calle Hirschberger, con las manos vacías y sin prevenir a su familia. Tomaron el S-Bahn hacia Berlín occidental donde recuperaron las pocas pertenencias que habían escondido, antes de montar en un vuelo hacia Westfalia, región en la que vivía otra de las hermanas de Lucie. Ese día se convirtieron en uno de los 3,5 millones de alemanes que huyeron del este antes de la construcción del muro. Algunos años después se fueron a vivir en Heidelberg, en el sur.
Aunque Jutta guarda el recuerdo de una ciudad industrial, triste y gris, donde las luces se apagaban temprano, en Heidelberg descubrió el periodismo. Luego de estudios de historia y de francés, comenzó a trabajar en un diario local. El 13 de agosto de 1961, un domingo, escuchó en la radio que en la capital se construía una barrera. Llamó inmediatamente a su jefe de redacción. “¡Tenemos que escribir algo sobre eso!”, exclamó. La respuesta la decepcionó: “no, no es nuestro tema”. Sus ambiciones eran demasiado grandes para ese pequeño periódico que no cubrió el primer día de construcción del muro de Berlín.
Durante el exilio, esa ciudad dividida seguía en su memoria y en su piel. Cuando tenía 25 años, a pesar de la situación política, decidió regresar a vivir allí con Kurt, un joven ingeniero que había encontrado en Heildelberg y que se convertiría en su esposo y el padre de sus dos hijos. Se instalaron en la calle Bleibtreu, en el oeste de Berlín. Para visitar a su familia y amigos, Jutta debía atravesar el puesto fronterizo Friedrichstraße. La caótica estación, una de las más frecuentadas en esa ciudad, era para muchos un laberinto de vías de tren cortadas por un muro. En la superficie, en un edificio al lado de la estación, una pesadilla kafkiana se gestaba todos los días: filas de control para habitantes del oriente y del occidente, diplomáticos, extranjeros, formularios, sellos, filas, uniformes, pesquisas.

Los sollozos de las familias que allí se separaban le dieron el nombre a ese monumento al absurdo: Tränenpalast, el palacio de las lágrimas. Entre 1965 y 1989, Jutta cruzó ese puesto unas 90 veces. Se trataba de un ritual corriente, anual, como ir al médico o pagar impuestos. En 1977, Jutta obtuvo un trabajo como jefe de redacción en Test, una revista de críticas de productos de consumo. Al mismo tiempo, comenzó a implicarse en la política de la ciudad con el Partido Socialdemócrata. Esa libertad contrastaba con la de sus amigos del lado oriental, donde la prensa era inexistente y toda iniciativa diferente a la del Partido Socialista Unificado de Alemania era reprimida.
Cuando Jutta y su familia iban a verlos, además de las noticias del mundo libre, les llevaban carne, pescado o café, productos que no se podían encontrar fácilmente en la República Democrática Alemana. Luego de la caída del muro, la libertad tomó su rumbo. Muchas familias y amigos se reunieron de nuevo como si esa muralla hubiera sido simplemente una pausa corta en sus afectos. Las décadas de socialismo eran más visibles en la ciudad que en los corazones.
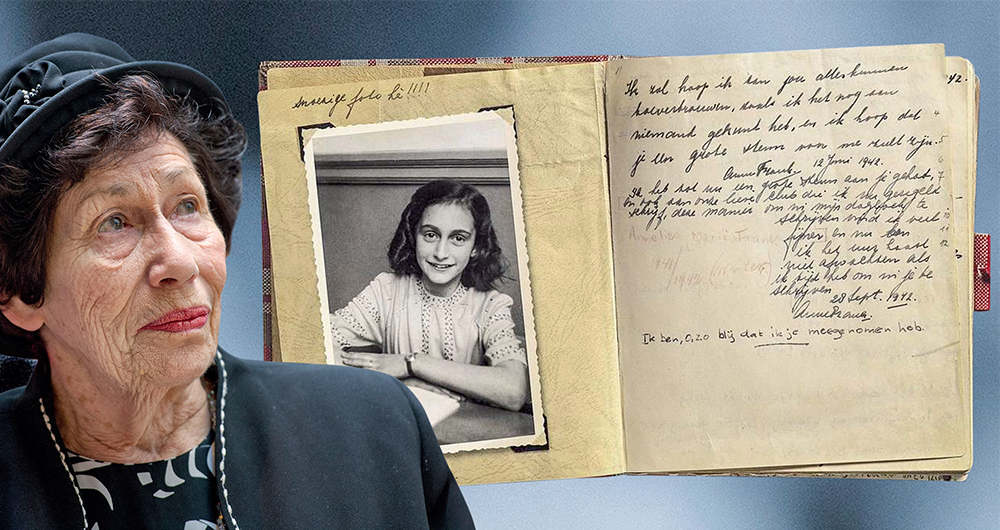
Cuando Jutta visitó el edificio donde creció, en la calle Hirschberger, constató que la fachada del edificio se caía a pedazos, que el revoque desmoronado dejaba ver los ladrillos. El resto de la ciudad también le parecía gris y sucio.Desde entonces, Berlín ha cambiado de rostro. En los últimos treinta años, las obras de renovación o reconstrucción de edificios, monumentos, calles y parques han borrado los rastros de la República Democrática Alemana.Según Jutta, esa metamorfosis, aunque se produjo gracias al regreso de la democracia, no siempre dio resultados deseables. La place Potsdamer Platz, durante años un no man’s land, fue invadida por grandes marcas.
Los libros que ella ojeaba en la librería de la estación Friedrichstrasse fueron reemplazados por las hamburguesas de una cadena de comida rápida que allí se instaló. Y el Checkpoint Charlie, punto de control donde se amenazaban los estadounidenses y soviéticos, está cercado por tiendas y restaurantes internacionales. A sus 79 años, Jutta sabe, como esa querida tía del este, que quizás todo eso no dure. El mundo ha cambiado y seguirá cambiando tantas veces por algunos insensatos.
Artículo publicado originalmente en la edición 78 de la revista Avianca










